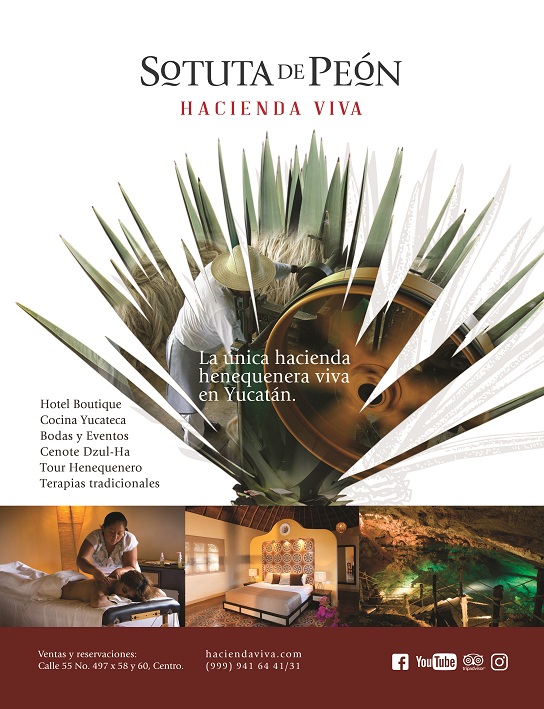Hay películas que podrían compararse con parques temáticos. Eso dijo Martin Scorsese en una entrevista hace unos meses, dando pie al debate cinematográfico más intenso de 2019. El director se refería a las cintas de superhéroes (en específico, las del universo Marvel), lo que provocó que los consumidores del género se sintieran agredidos. Luego, para explicarse, Scorsese publicó un texto en The New York Times donde habla del tipo de cine que él considera arte: historias que ofrecen misterio, revelación y peligro emocional. Más allá de su contexto, el artículo de Scorsese describió de forma brillante eso tan elusivo que llamamos experiencia estética: el acto de apreciar la composición formal de una obra y, a la vez, sentirse emocionalmente afectado por ella.
Pero algo de su respuesta generó comezón: la mención de parques temáticos o de diversiones (también usó el término amusement parks) como sinónimo de cine chatarra. Se entiende que el director se refería a franquicias que agotan fórmulas y están diseñadas para complacer a la audiencia. Pero, si no se elabora, el símil podría sugerir que Scorsese niega que la diversión pueda ser parte de la experiencia estética. Quizá él mismo intuyó lo resbaladizo de su argumento al agregar que, en cierto modo, las películas de Alfred Hitchcock tenían también algo de parque temático. No lo eran, aclaraba, por una particularidad que comentaré más adelante. Por lo pronto, valga la ambigüedad del asunto para preguntarse si una película que entretiene y juega con las emociones del público podría ser considerada buen cine.
A juzgar por las listas de las mejores cintas del año, la respuesta es un sí rotundo. Parasite, del coreano Bong Joon-ho, aparece en casi todas ellas disputándose el primer lugar nada menos que con El irlandés (de Scorsese). La puesta en escena que hace Bong de la desigualdad económica ha resonado en audiencias de todo el mundo (más aún en un año de estallidos sociales como no se habían visto en décadas). Pero el atractivo de Parasite no está –o no solamente– en la gravedad de su tema central, sino en su recorrido vertiginoso de géneros, tonos y referencias a otras películas, incluidas las del director. El guion de Parasite sigue un trayecto de curvas cerradas, ascensos y bajadas súbitas no muy distinto al de los rieles de una montaña rusa. Y, a pesar de su subtexto, es una película que genera sorpresas y diversión.
La primera secuencia transcurre en un sótano: el hogar de una familia coreana, los Kim, compuesta por padre, madre y dos hijos adolescentes. La cámara mira desde el interior hacia una ventana por la que apenas se filtra la luz. Esto define el estatus social de los protagonistas: son, en todos sentidos, “los de abajo”. El hijo, Ki-woo, se queja de que su vecina ha cambiado la contraseña del wifi: ya no será posible robarse la señal. Su hermana y su madre comparten el enojo y orillan al padre a buscar una solución (acercar el teléfono al techo y a las esquinas en busca de acceso a internet). Han transcurrido apenas tres minutos y los Kim ya se han presentado como una familia que, en complicidad, saca provecho de lo ajeno. A ellos podría referirse el título pero Parasite es un juego de espejos: cada parásito se alimenta de un huésped que a la vez explotará los beneficios de alguien más.
La simbiosis comienza cuando, por sugerencia de un amigo, Ki-woo se convierte en el tutor de inglés de una chica adinerada. El joven posee los conocimientos pero no diplomas que lo acrediten; un obstáculo menor, ya que su hermana Ki-jeong es experta en falsificar documentos. Por vía de Ki-woo los Kim se infiltran en la vida de una familia acaudalada: los Park, compuesta por un matrimonio, la hija que recibirá clases y un niño sobreprotegido. Si hasta este punto los personajes de Parasite recuerdan al clan protagonista de Shoplifters (2018), del japonés Hirokazu Kore-eda, pronto queda claro que son mucho más despiadados y habilidosos que aquellos. Los miembros de la “familia” de Kore-eda no eran parientes sanguíneos pero se comportaban como si lo fueran. Los Kim, como se verá, echan a andar la estrategia contraria –fingirse desconocidos– para ganarse la confianza de sus nuevos empleadores.
En contraste con el sótano estrecho de los Kim, la casa de los Park es enorme, despejada y rodeada de ventanas. El espectador entra a ella desde la perspectiva de Ki-woo. Primero lo ve ascender por la calle alta en la que está ubicada y luego lo acompaña a subir por la escalinata que llega al nivel del jardín. Ki-woo descubre el mundo de los “de arriba” con un gesto de fascinación y extrañeza semejante a los del protagonista de Burning (2018), del director Lee Chang-dong. También celebrada –y también coreana–, ambas se cuentan desde el punto de vista de un joven ajeno a los lujos de un sector muy pequeño del país.
Los Kim adoptan identidades falsas para, como Ki-woo, hacerse contratar por los Park: el padre como chofer, la madre como ama de llaves y la hermana adolescente como maestra de dibujo del niño sobreprotegido. Para ello, deberán “deshacerse” del personal existente. Durante su primer acto, Parasite es una mezcla de sátira social y de las llamadas heist movies, donde ladrones sofisticados ejecutan planes ingeniosos con precisión cronológica. Los Kim operan a plena vista y fingiendo compasión por sus víctimas. Astutos, explotan los miedos, inseguridades y aspiraciones de sus patrones. Por ejemplo, a sabiendas de la importancia que estos dan a la exclusividad, practican con ellos la psicología de la escasez: les hacen creer que sus servicios son muy codiciados e imponen condiciones para aceptar. Apenas se consolida la nueva normalidad –una coexistencia de clases que se explota mutuamente–, los Kim descubren que la enorme casa de los Park albergaba “parásitos” desde hacía mucho tiempo. En vez de pactar con ellos, los miran con desprecio. Quizá les producen miedo. Les recuerdan la experiencia de ocupar los estratos bajos, en lo simbólico y en lo literal. A partir de ese punto, Bong lleva a su audiencia de paseo a otro género: el cine de horror basado en la noción del retorno de lo reprimido. Ahora Parasite recuerda a Us (2019), de Jordan Peele, sobre una familia amenazada por seres del subsuelo, idénticos a ellos, que buscan cobrar venganza por haber sido ignorados.
Es imposible describir la trama sin estropear el desenlace. Basta decir que la comedia del primer acto cede el paso a secuencias amargas que ilustran la premisa de Parasite: los seres humanos experimentan el mundo de acuerdo con el lugar que ocupan en el sistema económico. La misma lluvia torrencial que los Park contemplan desde su sala como si fuera un espectáculo, inunda el sótano de los Kim. Con el agua hasta el cuello, estos buscan sus pertenencias en medio de excremento flotante.
En alguna entrevista, Bong afirmó que la aceptación global de esta película se debía a que, “al final, todos vivimos en un país llamado capitalismo”. Esto es cierto, pero también lo es para las películas a las que hice referencia. El propio Bong ya había planteado la metáfora del espacio físico compartido en su anterior Snowpiercer (2013), donde los últimos sobrevivientes de una era glacial viajan en un tren que nunca se detiene y donde las carencias y comodidades de los pasajeros dependen de la sección que ocupan. En esta película, sin embargo, el discurso es explícito, y el motor mismo de la narración. En Parasite, en cambio, muy pocas veces se verbaliza el concepto de división social (como cuando el millonario Park dice que no soporta a los empleados que “cruzan la línea”). Por otro lado, aunque casi no se nombre el desequilibrio y la desigualdad, casi todas las secuencias de Parasite trasladan estos conceptos al plano de lo visual. Por más que los personajes suban escaleras y asciendan calles inclinadas, siempre terminarán ocultos y/o hacinados: debajo de muebles, en un búnker bajo tierra y amontonados en el gimnasio que sirve de refugio a los damnificados de la inundación.
Cuando Scorsese mencionó a Hitchcock como director de películas que podrían compararse con parques temáticos, agregó que más allá de su construcción ingeniosa uno podía observar la soledad de sus personajes –y eso las elevaba por encima del entretenimiento–. ¿Podría decirse lo mismo de Parasite? A primera vista, no. El humor negro que impregna a la cinta, y el hecho de que Bong no idealice a los Kim ni satanice a los Park, crea distancia emocional entre los personajes y la audiencia. El salto entre tonos y géneros hace difícil distinguir cuál es el centro de gravedad. Por su ligereza aparente, el evento trágico hacia el final de la cinta no parece tener una motivación real. Pero, según se establece en Mother (2009), del propio Bong, esto nunca es verdad. “Hay tres motivos para cometer homicidio: pasión, dinero o venganza”, le dice un personaje a la madre a la que hace alusión el título, quien investiga un crimen atribuido a su hijo. En Parasite, el motivo se construye desde las primeras secuencias, cuando un miembro de los Park comenta que le disgusta el olor del nuevo chofer, el mismo que despiden los que viajan en metro. “Su solo olor –agrega– es una forma de cruzar la línea.” El aludido oye su comentario. No puede reaccionar, pero su rostro deja ver la ira de un hombre humillado. Esta humillación es el centro de la historia. Como dijo Scorsese hablando de Hitchcock, si este centro no fuera visible solo quedaría hablar de una sucesión de composiciones elegantes y dinámicas. Todo es juegos y diversión en Parasite hasta el día en que un personaje actúa en nombre de los “apestados”. Ese día cruza la línea para no volver jamás.
Fuente: Letras libres